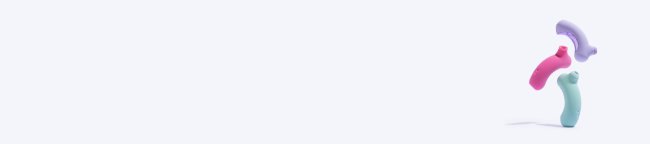Se sentó en el pequeño sofá de la habitación, aún con la ropa interior puesta, mostrando con algo de cautela y orgullo lo que con enorme dificultad ocultaba la prenda. Me quité la camiseta, dejando el pecho al aire, y con las bragas puestas me senté a horcajadas sobre él.
Agarró mis pechos y mientras una mano acariciaba un pezón, al otro llevaba la lengua, poniendo a prueba cuán duro podía ponerse. Mis dedos se enredaban en su nuca, acariciándole sin perder de vista esos preciosos ojos cada vez que me miraba con el pezón entre los dientes.
Con sentida lentitud empecé a girar la cadera, rozando su entrepierna y sintiéndole rebosar. Mi humedad traspasaba las telas, y él empezaba a moverse también. Llevó sus manos a mi culo y tras un sonoro azote en cada nalga que me hizo estremecer, apartó la tela y coló dos dedos entre los labios, introduciéndolos y sacándolos muy despacio, provocando mis ganas entre mordiscos en los pezones.
Me incliné hacia él, levantando algo más las caderas, dejándole margen de maniobra en mis humedades. Pero no pude mantener las manos quietas y liberé su pene de la tejida prisión. Humedecí los dedos en mi boca, asegurándome de que lo viera y recorrí su erección con las dos manos, con la firmeza justa para que supiera quién tenía el control, pero con la suavidad necesaria para no excitarle en demasía.
Gemíamos anárquicamente, no había ritmo marcado, solo calor, deseo y necesidad. Sacó los dedos de mí y los llevó a su boca, degustándolos hasta la última gota, y me besó. Saborearme en sus labios me excitó más, aunque no tanto como el tirón que le dio a las bragas, haciéndolas desintegrarse. Como leyéndole la mente alcé un poco más las caderas, y él guio su erección a mi interior.
El tamaño de un pene nunca ha sido determinante para el placer que he obtenido con ellos, pero este en concreto iba a suponer un nuevo reto logístico.
Descendía lentamente sobre su pene, sintiendo cómo me llenaba, cómo sus manos me acariciaban propiciando el máximo de placer, encontrándolo en el clítoris con la yema del dedo gordo. Él lo frotaba suavemente, y yo controlaba la placentera penetración. Me movía muy despacio y contraía los músculos de la vagina en mi trayecto arriba y abajo. “Lo que me apetecería tu cara entre los muslos”, con ese deseo bastó. Fuimos a la cama, me tumbó en ella y se sumergió en mis humedades mientras yo me derretía en su boca.
Su lengua, sus dedos y un orgasmo en apenas unos minutos me hicieron retorcer las sábanas entre los dedos con fiereza. Acaricié su cabeza y le sonreí con toda la picardía que me quedaba en el cuerpo. Se levantó y de un solo movimiento me puso boca abajo, pasó la mano por mi espalda y me penetró despacio mientras mi culo se elevaba mínimamente a su encuentro.
Sus embates firmes hasta mi fondo, mi garganta liberando intensos jadeos, sus labios en mi hombro, mi piel erizada, su cuerpo tenso y rítmico chocando contra el mío, mi silencio seguido de fuertes espasmos y un orgasmo ensordecedor que tembló en la habitación.
Se tumbó a mi lado acariciando mi piel con la punta de los dedos, y yo me acerqué a su erección, a saborear cada gota de mí que lo impregnaba. Paseé la lengua a lo largo y con la mano recorrí cada centímetro, liberando en él al fin un placer como el mío.
...
Dulce tentación, ¿sucumbiré de nuevo?